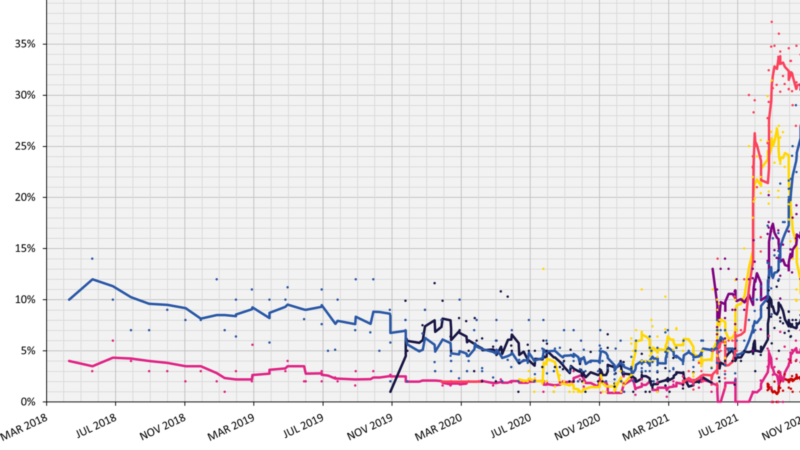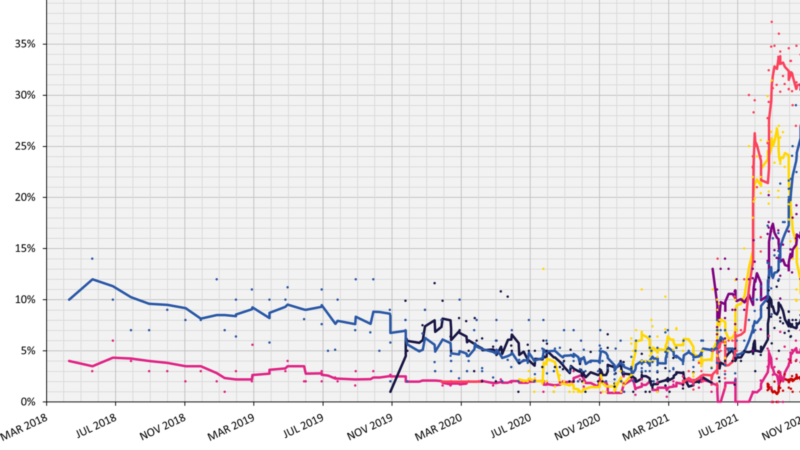Por Hernán Alejandro Olano García
Profesor de derecho Constitucional – Miembro de Número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
En un contexto nacional y global marcado por la desinformación, la manipulación mediática y el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones, la Ley 2494 del 23 de julio de 2025 emerge como un hito normativo de gran trascendencia para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Su objeto es claro: regular la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y sondeos de opinión política y electoral, con el propósito de garantizar la transparencia, la veracidad de los datos y la igualdad en el acceso a la información.
El fundamento jurídico de esta ley se alinea con principios constitucionales esenciales, como el derecho a la información veraz y objetiva (art. 20 CP), la participación democrática (art. 1 y 40 CP) y la prevalencia del interés general sobre intereses particulares. Pero, más allá de su anclaje normativo, esta disposición responde a una necesidad real y sentida: evitar que las encuestas se conviertan en herramientas de manipulación política, cuando su esencia debería ser la de servir como instrumentos técnicos de medición de opinión pública.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es su diferenciación conceptual entre encuestas y sondeos. Mientras que las primeras, según el artículo 3, se definen como productos técnicos con base científica y metodología probabilística, los sondeos se reconocen como ejercicios no representativos, útiles solo para conocer percepciones sin valor proyectivo. Esta distinción no es trivial, ya que permite combatir una práctica común en épocas electorales: la difusión de resultados amañados disfrazados de "encuestas", con el fin de influir en la intención de voto.
La ley también establece exigencias rigurosas para las firmas encuestadoras. Solo podrán publicar encuestas aquellas debidamente inscritas en el Registro Nacional del Consejo Nacional Electoral (CNE), previa acreditación de experiencia, cumplimiento de normas técnicas y garantía de idoneidad estadística. Esto cierra la puerta a actores improvisados o con conflictos de interés, obligando a un ejercicio profesional y responsable de la actividad encuestadora, así como a las “bodegas” de sondeos desde las redes sociales.
En lo relativo a la metodología, se fijan parámetros estrictos sobre la representatividad, el tamaño de la muestra, el margen de error y el nivel de confianza (art. 4). Se exige, por ejemplo, que toda encuesta nacional incluya municipios con más de 800.000 habitantes y una muestra territorial amplia y diversa. Se limitan también las fechas en las que pueden publicarse encuestas sobre intención de voto, exigiendo que solo se realicen a partir de tres meses antes de la inscripción de candidatos, y que se incluyan allí a todos los aspirantes formalmente inscritos. Estas disposiciones buscan prevenir el sesgo de exclusión y el uso oportunista de encuestas como herramientas de propaganda anticipada.
Otro avance notable es la creación de una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral (art. 7), conformada por expertos en estadística seleccionados con rigor académico. Esta instancia técnica del CNE tendrá funciones de auditoría, asesoría y control sobre el cumplimiento de la ley, lo que eleva el estándar de vigilancia sobre una actividad que históricamente ha estado sometida a escaso escrutinio técnico.
En términos de publicidad, el artículo 6 establece requisitos formales obligatorios para la divulgación de encuestas y sondeos: ficha técnica completa, fuentes de financiación, metodología, responsables del estudio y microdatos accesibles al público, anonimizados según la Ley 1581 de 2012 de protección de datos. Además, obliga a que se advierta siempre sobre los márgenes de error inherentes a toda encuesta, protegiendo así al ciudadano del riesgo de tomar decisiones informadas con base en interpretaciones erróneas o absolutistas.
La responsabilidad de los medios de comunicación también se contempla. Estos estarán obligados a rectificar, en un plazo máximo de tres días, los errores sustanciales en encuestas divulgadas que violen la ley, conforme a un pronunciamiento del CNE (art. 15). Esto responde al principio de responsabilidad social del periodismo y a la necesidad de preservar un entorno de información veraz durante los procesos electorales.
Finalmente, la norma prevé sanciones para las firmas que falseen datos, induzcan respuestas o publiquen encuestas sin cumplimiento legal, y prohíbe expresamente que estas empresas, sus directivos o miembros de junta, realicen aportes a campañas políticas (art. 13), eliminando así posibles conflictos de interés que comprometerían su imparcialidad.
En suma, la Ley 2494 de 2025 no es una mera regulación técnica; es una medida de higiene democrática. Reconoce que, en el siglo XXI, el poder de las encuestas no está solo en su capacidad predictiva, sino en su influencia simbólica y narrativa. Al establecer estándares rigurosos, Colombia avanza hacia una democracia más informada, transparente y confiable, donde la opinión pública se mide con rigor científico y se comunica con responsabilidad ética. Esta ley es, en buena medida, un antídoto contra la manipulación disfrazada de estadística, pues como decía Nicolás Gómez Dávila, “La estadística es el instrumento de los que quieren transformar el capricho de la mayoría en sabiduría objetiva”, o, “La estadística es la mitología de la democracia”. Así que, una ley que defiende no solo datos, sino la integridad del proceso electoral y la soberanía del votante reemplaza el escolio gomezdaviliano de que “Nada más falaz que una cifra obtenida con fines políticos.”